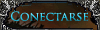Este es mi segundo relato de Gothic y es una especie de continuación de mi anterior relato: El Tesoro de Parias, pero no hace falta ni mucho menos haberlo leído para enterarse de este relato. La historia será 40 años después de mi primer relato, y cuarenta años antes de Gothic 1. Es importante saber también un par de cosas: no voy a tener en cuenta nada o casi nada de lo que aparece en G3, por tanto el continente de Myrtana será diferente. Y por último, los magos de agua serán "vasallos del rey" basándome en la introducción de G1 cuando dice que: "el rey mandó a los mejores magos del reino que creasen la Barrera Mágica..." .
SOPORTALES DEL ABISMO
PRÓLOGO
El elegido avanzó con paso firme. Su rostro, salpicado de sangre y suciedad, denotaba cansancio. Al fondo, tres magos sentados en tronos, le esperaban.
-He matado a todos los dragones.- dijo con orgullo
Pyrokar, el anciano situado en el centro, soltó un respiro de alivio.
-Ésas son muy buenas noticias... pero no cambia para nada nuestra situación aquí, que parece desesperada.-
El mago agachó la cabeza y su rostro se oscureció. -Los Buscadores aún no se han marchado. Al contrario, según me han dicho su número incluso se ha incrementado. Matar a los dragones ha asestado un golpe al enemigo, pero no es suficiente. ¡Tenemos que arrancar este mal de raíz!- dijo golpeando con fuerza el brazo del trono
-Hice hablar a los dragones.- dijo el elegido.
Pyrokar alzó la cabeza y se pasó la mano por la barba, reflexionando.
-¿Y qué te dijeron?
-No paraban de hablar del poder de su Maestro y de cómo se había asentado en los Salones de Irdorath...
Pyrokar tragó saliva y respiró agitado. Giró la cabeza a su izquierda e intercambió una mirada con Ulthar el mago.
-Que Innos esté con nosotros.- dijo apesadumbrado
El elegido endureció el rostro.
-¿Qué son los Salones de Irdorath?
CAPÍTULO PRIMERO
CARES
Una calma inquieta reinaba en aquel paraje surcado de montañas. El oscuro cielo presagiaba tormenta, y los cuatro vientos arrastraban consigo el olor de los pinos y su resina. Era verano pero en aquel lugar el mercurio jamás había subido de veinte grados. El frío acuchillaba la cara como una lija y rendía hasta al hombre más fuerte.
El Poblado de Arzíd se hallaba en el oeste; a la orilla de un caudaloso río. En su interior sólo había chozas podridas y cadáveres. Las calles eran barrizales y en los tejados los buitres y demás vultúridos habían establecido su campamento. El perímetro lo cubría una pobre empalizada de resistencia dudosa y numerosos huecos.
La última casa del pueblo era la única con luces y cuya chimenea humeaba. Se trataba de una fonda mugrienta, con las vigas poseídas por la carcoma y los ventanales sucios. La puerta estaba rota y esparcida por el suelo. Gritos y voces emanaban del edificio, así como un olor nauseabundo y empalagoso. No mejoraba nada en el interior.
Una veintena de personas entre rameras y maleantes ocupaba la estancia. Las paredes estaban recubiertas de mugre, y cada esquina albergaba orines y excrementos. Un denso humo se arremolinaba por todas partes fruto de las pipas de agua. El fuego de las velas y el cielo nublado que se veía desde la puerta eran las únicas luces que aclaraban la penumbra.
Al menos cinco personas estaban fumando y otras tantas desahogaban sus penas con alcohol. El resto se había trasladado a una de las esquinas para poder llevar a cabo una orgía como si de animales salvajes se tratara. A lo lejos empezaron a oírse truenos y de repente la sala se oscureció con practicada rapidez. Una figura cortaba la luz del exterior desde el umbral de la puerta, expectante. Vestía una larga capa que le envolvía todo el cuerpo y una capucha que le ocultaba la cara. Todos los allí presentes se quedaron observando. El extraño retiró la capucha y se echó la capa a la espalda, dejando al descubierto una túnica a cuadros roja y blanca, y una espada apoyada en la cintura. Un hombre, sentado junto con dos rameras en la mesa del fondo, incorporó súbitamente la cabeza. Tenía el cabello largo, facciones muy marcadas y mirada inteligente. Afuera los truenos se sucedían violentamente en las montañas como los rugidos de una fiera salvaje. Los dos hombres intercambiaron una mirada; el hombre de la mesa sabía que estaba en peligro. Agarró la mesa con fuerza y la tiró para poder salir. Acto seguido se evadió lanzándose por uno de los ventanales. El extraño maldijo con improperios y fue tras él, apartando a empujones borrachos y rameras. Cuando llegó afuera, su fugitivo ya estaba escalando la pequeña empalizada. Éste era ágil como el viento y conseguía mantener las distancias pero el vino y todo el ejercicio que le habían requerido las rameras le habían dejado exhausto. El extraño directamente atravesó la empalizada; se lanzó con fuerza y abrió una brecha en el muro. Tras éste había un espeso bosque de pinos, con musgo salpicado por las raíces y pequeños arroyos. La persecución no duró mucho más. El fugitivo tenía el corazón desbocado y se sentía morir. Se desvió a la izquierda y tras veinte pasos llegaron a una colosal pared natural de piedra caliza. La lluvia había erosionado la roca y ésta presentaba numerosos agujeros desde los que los murciélagos se asomaban. El fugitivo se arrastró cómo pudo hasta una de las aberturas; era grande como una casa y su interior estaba cubierto en tinieblas. El extraño dejó de correr y se acercó despreocupadamente hasta la cueva. Conocía aquel lugar; los lugareños la llamaban la gruta de los murciélagos y era usada como refugio de pastores en los meses de invierno. Sus periplos siendo niño le habían llevado hasta allí un par de veces; sabía perfectamente que no había más salidas. Agarró una rama del suelo y le ató en el extremo un trozo de su capa. Acto seguido, sacó una piedra de sílex y empezó a arañar la pared. Una sola chispa fue suficiente para que la improvisada antorcha empezase a arder. El cielo seguía oscuro cuando se internó.
Las pupilas del extraño empezaron a acostumbrarse a la oscuridad. Había una gran humedad en la gruta y el suelo estaba salpicado de guano. No se oía nada más que un constante goteo y el aleteo de los murciélagos retumbando por las galerías. De fondo, aún se percibían los truenos del exterior.
La gruta avanzaba por un pasillo, flanqueado por estalactitas y estalagmitas gigantes, como los dientes de una bestia feroz. De pronto, el fugitivo apareció de la nada y se abalanzó sobre él con un cuchillo. Éste le esquivó elegantemente mientras retrocedía unos pasos. Soltó la antorcha y desenvainó su espada.
-Date preso- su voz sonaba tranquila.
El fugitivo sabía lo que le aguardaba; su condena era la horca. Con rabia desmedida, esgrimió su puñal hacia el extraño. Éste se limitó a esquivar sus bandazos hasta que le agarró el brazo con increíble rapidez. El fugitivo miró a su perseguidor y supo que su intención no era amordazarle; como fuego del infierno la espada se abrió por su estómago y le atravesó. Aquel hombre no gritó; no tenía fuerzas para ello. Al ver que seguía vivo, el extraño removió la espada en su interior, haciendo que sus tripas quedasen colgando.
El individuo finalmente yació; su cara final era agónica, con sangre saliendo desmedidamente de su boca. Las paredes y el suelo también se habían llenado de sangre; creando una macabra pintura rupestre.
Al poco, varios murciélagos se posaron en el charco y comenzaron a libar el flujo carmesí. El individuo ignoró a las pequeñas bestias y comenzó a saquear el cadáver. A excepción de una bolsa con veinte monedas, nada más era de utilidad. Alzó bien la espada y cercenó su cabeza. Un pequeño chorro salió emitido de la vena yugular. El extraño envolvió la cabeza usando parte de las vestiduras del cadáver y se apresuró en salir de la gruta.
Afuera había comenzado a diluviar violentamente y los relámpagos se cruzaban en el cielo como alargadas y blanquecinas telarañas. El extraño se puso la capucha y se perdió en el bosque, caminando hacia el oriente.
Corría el año 40 del reinado de Rhobar I cuando un ejército de Beliar atacó las tierras de Myrtana. Orcos e infames no-muertos, atacaron por el norte arrasando todo aquello que encontraban. Dos años más tarde, su ataque se propagó por todos los puntos cardinales, y ninguna frontera del reino se hizo segura. Su líder, era el abyecto nigromante Andras, de quien se decía que era mitad hombre y mitad demonio. A causa de sus incesantes ataques, el rey tuvo que mandar a la élite del ejército, los paladines; orgullo del reino. Sin embargo, sus victorias fueron en vano, pues aunque consiguieron expulsar al vil ejército de Beliar, fuera de sus fronteras su pista desaparecía por completo. Así, el rey tuvo que atrincherar a los paladines en cada frontera de su reino, y la guerra, llegó a un punto muerto. El rey asignó a cada ejército uno de sus cuatro generales más prestigiosos. Dominique, portador del escudo de Innos, fue enviado a proteger las Islas del Sur; Kero viajó al norte para defender la frontera con Nordmar; Lisarion mantuvo a salvo las montañas occidentales; y Archol, el más prestigioso entre los paladines, aseguró la capital y las costas orientales.
La desesperación y el hambre cundieron en la población ante el incierto futuro, y la anarquía proliferó como gangrena en un organismo. Pero aún no había acabado...
Los lugareños la llamaban simplemente la Sierra, aunque en los mapas oficiales aquella región olvidada era nombrada como Las Montañas del Zoncorán. Se trataba de una larga cordillera, de valles estrechos y cimas puntiagudas, situada en el centro geográfico del reino. Sus habitantes vivían casi exclusivamente de la ganadería trashumante y, aunque la guerra no llegaba hasta aquellos confines, había favorecido que grupos de bandidos y rufianes se dedicasen al pillaje y al asesinato en los valles más recónditos. Su caudillo había sido durante cinco meses el ladrón Apuleyo; ahora, su cabeza yacía envuelta en un trapo, en manos de aquel extraño.
El hombre al que llamaban Cares no era ni cazador ni bandido; formaba parte del ejército del rey como miliciano, y su fama le precedía allá donde iba; se le consideraba ladino y mujeriego, y carente de cualquier tipo de escrúpulos. Era muy joven, mediando los veintitrés años, pero allí las cosas eran diferentes; a esa edad ya eran hombres. Tenía el cabello negro y recogido en una pequeña coleta, como era moda en aquel tiempo. Solía dejarse barba de tres días, y sus ojos eran negros como el azabache. Su semblante era siempre serio y malencarado; su cara, aún siendo atractiva para las mujeres, inspiraba temor.
Su camino siguió durante un par de horas por un caudaloso arroyo de aguas cristalinas, flanqueado por altos pinos y desnudas montañas. Tras ello, el valle se abría y daba paso a una enorme planicie sobre la que se alzaba, en un cerro testigo, la vieja fortaleza del Alcor; un triste recuerdo de días gloriosos. El Alcor era un asentamiento de origen incierto asentado en el centro de las Montañas del Zoncorán. La decadencia se había apoderado del lugar y lo único que mantenía era una pequeña guarnición de milicia. Los relámpagos se sucedían en el horizonte mientras Cares ascendía por la única cuesta de acceso a la ciudad. La puerta de entrada era de sólida piedra, con un enorme escudo de Rhobar en lo alto, y estaba custodiada por dos milicianos ataviados con varias pieles de lobo. Cares y los guardias intercambiaron un saludo de camaradería y aquél continuó su camino. El espectáculo no era mucho mejor que en el Poblado de Arzid; las calles, aún lloviendo, estaban increíblemente sucias, con meados y vómitos en cada esquina. Las casas eran en su mayoría de piedra con entramado de madera y sus agrietados muros reflejaban como nada el declive de aquella tétrica ciudad. Los tejados desbordaban con fuerza el agua de lluvia y desde las ventanas, la gente observaba con recelo al miliciano conocido como Cares. Un viento gélido se colaba entre las calles y arrastraba implacable la lluvia. El individuo llegó hasta la plaza mayor, una explanada amplia y empedrada, con pórticos en cada esquina, tenderetes de mercado y varios tabladillos de ajusticiamiento. Cares sacó su trofeo; la cabeza de Apuleyo seguía con aquella mueca grotesca en su rostro. Cogió el cráneo por los cabellos y la ensartó en una de las estacas. El extremo afilado apareció enérgicamente por la coronilla. Ninguno de los allí presentes que miraban desde las ventanas se sorprendió; aquello era ya una tradición.
Tras desprenderse de su hediondo trofeo, Cares tomó la calle de la izquierda y se encaminó al burdel. No era la primera vez que entraba, ni sería la última, aunque siempre había preferido trabajarse a una mujer que simplemente pagarla. No era una cuestión ética, simplemente superación personal. La casa de lenocinio quedaba al final de la calle. Viejos depravados, borrachos repulsivos y prostitutas de ojos cansados aguardaban resguardados bajo el tejadillo del lupanar. De la puerta salió un miliciano de edad similar y mirada alegre. Tenía el pelo corto, de color castaño, y una fina barba cruzaba todo su mentón.
-¿Sales de visitar a Cyrila?- dijo Cares
-¡Hombre, Ya has vuelto!.. Pues sí, he estado un rato. ¿Y tú qué, has añadido una muesca a la espada del Ebrio Tobías?-dijo entre risas.
Cares se echó la mano a la frente como si acabase de recordar algo. -¡Se me ha olvidado completamente!- dicho aquello desenvainó su espada y trazó una pequeña muesca en la empuñadura de madera, justo a continuación de una hilera de más muescas paralelas.
El Ebrio Tobías había sido un miliciano del Alcor, poco antes de que Cares se alistase. Su aficción por el vino era de todos conocido pero lo compensaba con su enorme destreza en el manejo de su espada; una hoja vieja y mellada a la que le añadía una muesca en la empuñadura cada vez que atravesaba a alguien con ella. Llevando en la empuñadura treinta y seis muescas, Ebrio Tobías fue devorado por un oso de las montañas. Entre sus restos hallaron un par de botellas de ron vacías, la mitad de una pierna y su mítica espada que, aún estando vieja y desgastada, tenía cierto valor sentimental para la guarnición del Alcor. Un año después, y tras probar su valía en numerosas ocasiones, el maestro de armas decidió pasar la espada a Cares, quien había firmado hasta aquel momento catorce muescas más.
-Y con ésta ya son cincuenta y uno- dijo orgulloso Cares- Luego hablamos en el cuartel, Corso, ahora tengo que descargar mi furia sobre alguna de éstas fulanas.
El miliciano río y caminó hacia la plaza. Corso, era lo más parecido que tenía Cares a un amigo; compartían experiencias y trabajaban juntos cuando era necesario. Confiaban plenamente el uno en el otro.
El interior del lupanar estaba ocupado por más seres decrépitos, casi cadáveres andantes; la escoria de la sociedad. El suelo y las paredes estaban tapizados con exóticas alfombras y en el aire flotaba una mezcla de especias y flores aromáticas. La madame del burdel era una mujer llamada Sofía que presidía la sala desde un pequeño mostrador. Era alta e increíblemente hermosa. Había alcanzado los cincuenta pero era una de esas mujeres que envejecían como el vino; conservaba toda su sensualidad y atractivo. A diferencia de sus prostitutas, la madame sólo se acostaba con quien le apetecía, y solía sacar de ello un buen negocio; no eran escasos los hombres que la debían un favor.
-Hoy estás muy guapa, Sofía- dijo Cares esbozando una leve sonrisa.
La madame le miró de pies a cabeza reflexionando.
-No, hoy no me apetece encanto, quizá mañana. Ve con Cyrila, acaba de terminar.
Cyrila era una joven rubia de ojos azules cuya presencia desbordaba los mayores deseos carnales. Corso, el miliciano, se había enamorado perdidamente de ella desde su primera visita, y desde entonces sólo había invertido su dinero en ella.
-Prefiero a ésa de la esquina- dijo mientras soltaba sesenta monedas de oro sobre la mesa. Cares se había librado de toda moral y escrúpulos hacía tiempo; no tenía ningún problema en joder con la amada de su compañero pero ante eso y la amistad de Corso prefería esta última.
Pasada una hora, Cares se dirigió al cuartel; se hallaba al final de la ciudad, y desde allí se veía el precipicio y el horizonte nublado de montañas. Era un edificio viejo, con una enorme fachada coronada por la estatua de una bestia de la sombra, y una larga hilera de grandes ventanales. Jorgen, el maestro de la milicia le esperaba en la puerta. Tenía una larga barba y su cara hablaba de toda una vida llena de experiencias. Varias cicatrices surcaban su cara y, aunque su piel y facciones eran diferentes a las del resto de habitantes de la Sierra, su acento era perfecto.
-¿Está hecho?- preguntó secamente
Cares hizo un gesto afirmativo. -No quedaba nadie vivo allí; los cadáveres eran pasto de los buitres.
-Muy bien. Ves a Otis. Cincuenta monedas.
Otis era el tesorero de la milicia, daba las pagas diarias y las especiales a todos los milicianos. Le faltaba una pierna y sufría de sobrepeso. Él y Jorgen hablaban de antelación las pagas que tocaban a cada miliciano pero éste gustaba de probar a sus hombres tentándoles a pedir más dinero a Otis; los últimos que lo hicieron se habían quedado sin su paga diaria de cinco monedas durante dos meses. Cares no cometió el mismo error. Pasada la sala del tesoro y el vestíbulo se hallaba un patio interior que conducía a las habitaciones. Cares compartía su habitación con otros veinte miembros de la milicia en camas dobles. Las sábanas estaban limpias pero las cucarachas eran unos huéspedes habituales. Cares se rindió en su litera y procuró no dormirse: cuando lo hacía tenía pesadillas. La muerte de su prometida hacía dos años le había afectado a su conciencia y ética personal. De ahí que sólo se preocupase por él mismo y fuese extremadamente brutal con sus víctimas...
En el sueño, Cares era un asesino en serie que asaltaba en las casas ajenas y mataba a todos sus habitantes. La mayoría de las veces, se daba cuenta de que sus víctimas tenían la misma cara: la de su prometida Ylina. En aquel instante era capturado y llevado a unas mazmorras donde cinco individuos ataviados de payasos le torturaban hasta la muerte...
Una campana retumbó por toda la sala.
-¡En pie sodomitas! ¡Os quiero a todos levantados y uniformados!- gritó Jorgen desde la puerta de la habitación, mientras agitaba una pequeña campana de la pared. Cares se levantó bruscamente bañado en sudor frío, pensando que todavía seguía en las mazmorras con aquellos payasos.
Jorgen siguió gritando mientras pegaba patadas a todos los que no se despertaban. Eran las cinco de la mañana; algo importante había pasado como para levantarse una hora antes de la habitual.
Cuando pasó a su lado, Cares le interrumpió.
-Señor, ¿qué sucede?-preguntó todavía dormido
-Más vale que te levantes saco de mierda, el rey viene hacia aquí.